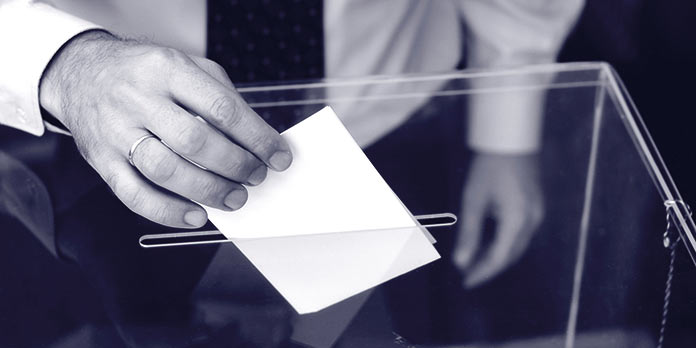La amistad y la palabra
Enrique Silveira
Recordaba vivamente Juan Apolítico la primera vez que pudo votar. Acababa de cumplir dieciocho años, había sido incluido en el censo y ello le otorgaba la posibilidad de participar en unos comicios. Se sentía mayor porque de mayores es elegir a tus representantes, pero le resultó imposible evitar la influencia de su padre, criado y adiestrado bajo el manto de la dictadura, que consideraba la democracia como uno de los peores inventos del Maligno y a la que hacía responsable de todas las calamidades pasadas y las venideras. Empujado por estos irrefutables argumentos, muy en su papel de padre protector y tras comprobar la enorme bisoñez de su vástago, dictaminó que había de ser él quien decidiera el voto de su hijo y dispuso el sobre que contenía la lista del partido más continuista, que no era padre de mucho cambiar; eso sí, dejó para el recién llegado al mundo adulto el protocolario acto de introducirlo en la urna -así tendría validez-, pero vigilante y escrupuloso, no fuera a ser que en un repentino arrebato propio de la juventud acabara el voto en la faltriquera de los contendientes que él consideraba ignominiosos.
El apoliticismo no existe: ya se encargan los que viven de la política de que sea así
Años después, provisto de más experiencia y algo de sabiduría, se enfrentaba Juan a unas nuevas elecciones en las que los concurrentes se parecían escandalosamente a los que inauguraron la era democrática; sin embargo, dos factores surgían como alteración significativa con respecto a aquel primer sufragio: su padre reconocía la capacidad de su descendiente para elegir según sus criterios, como culminación de una interminable serie de arduas discusiones, y Juan se había informado tan bien sobre los participantes que nadie podría decir que su voto se dirigía a unos u otros por azar, ignorancia, desdén o revanchismo. El problema, no obstante, era otro. No tenía dudas Juan en cuanto a su inclinación ideológica, pero estas le asaltaban sin tregua cuando se documentaba sobre quienes serían los encargados de hacer prevalecer esos preceptos que le parecían indispensables en una sociedad estimable, de tal manera que se veía propenso a la abstención, sobre todo cuando le exigían el voto como un deber inalienable aquellos que precisamente alentaban su desconfianza.
Y es que había visto Juan políticos de toda ralea. Se había fijado en aquellos que pertenecían a una larga saga de prebostes y sustituían a sus conocidos familiares más por su abolengo que por los méritos adquiridos con sus propios medios; otros habían elegido la política como vía hacia la fama y el dinero, al percibir que este camino era más fiable y directo que la empresa, el arte o el deporte; había observado Juan lerdos que malhablaban y apenas sabían escribir con cargos de enorme responsabilidad que deberían estar reservados para los prohombres de la comunidad; también fanáticos vocingleros que alentaban al motín y a la sublevación como si estos no condujesen a la catástrofe y a la miseria y, últimamente, algunos que se habían percatado de que la formación universitaria no era en absoluto necesaria para alcanzar cargos de postín si desde niño pasabas largos ratos en la sede del partido, camelabas al que abría las puertas de la influencia y arrinconabas a todo aquel que pudiera hacerte sombra, aunque fuera este sobresaliente y capaz, porque esas habichuelas solo son para el más avispado. Esta calaña había indignado tanto a Juan que se mantuvo varias convocatorias sin acudir a la obligada cita, pero había decidido concurrir de nuevo porque en los últimos tiempos predominaba más en su espíritu la indignación producida a raíz de que cualquiera decidiese por él que su capacidad crítica. Además, a pesar de lucirlo en su apellido, se había convencido de que el apoliticismo no existe: ya se encargan los que viven de la política de que sea así.